Un proyecto FONDEF desarrollado por un equipo de científicos chilenos -en el que participa la Dra. Viviana Letelier, de la Universidad de Frontera- busca recuperar un residuo de la construcción que, hasta el momento, su único destino parecía el vertedero: el polvo de cemento. Y más aún: este residuo, bajo un proceso clave, sería fundamental para la reducción de emisiones de CO2 de la industria del cemento y del hormigón.
Con el creciente desafío del cambio climático y la necesidad imperiosa de repensar procesos industriales altamente contaminantes, un grupo de investigadores chilenos está gestando un cambio que podría transformar la industria de la construcción y, de paso, ofrecer una respuesta concreta a uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo: la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). En este caso, se trata de un residuo que, hasta hace poco, se descartaba dentro del proceso productivo: el polvo de cemento proveniente de hormigones de demolición o de residuos propios del sector.
“Lo increíble para mí como investigadora, es que parece ser un proceso que se cierra”, comentó Viviana Letelier, Ph.D en Ingeniería de Materiales, de Aguas y del Terreno de la Università politecnica delle Marche, profesora asociada del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera (UFRO), quien forma parte del equipo de investigadores que lleva a cabo este proyecto.
“En la producción de cemento se genera CO2, este cemento se utiliza en hormigón y cuando termina su vida útil, el escombro de hormigón que antes sólo iba a un botadero ahora se puede volver a procesar, dando origen a los áridos reciclados que no solo tienen la capacidad de capturar CO2, sino que con la captura de CO2 mejoran sus propiedades permitiendo que pueda ser reutilizado en mayor porcentaje. Es como un ciclo que se completa”, comentó
La idea, que parece inverosímil, tiene el respaldo de una serie de investigaciones internacionales y, más recientemente, por los resultados obtenidos por el equipo en el que participa la académica. El proceso consiste en forzar al cemento reciclado -proveniente de escombros de hormigón o de residuos de la industria- a capturar CO2, ya sea mediante inyección directa o a través de procesos acuosos, en el caso del proyecto nacional. El resultado es doblemente beneficioso: no sólo se reduce la cantidad de CO2 en la atmósfera al evitar procesos intensivos en temperatura, sino también, podría abrir la puerta a la creación de una cadena de producción verdaderamente circular.
Recuperar un residuo y darle otro uso: Ejemplo de circularidad
La industria del cemento es responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones globales de CO2, según datos que recoge Hoja de Ruta NET ZERO 2050 del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile. La mayor parte de estas emisiones proviene del proceso de calcinación de la piedra caliza, necesario para producir el clínker, el principal componente del cemento.
Durante décadas, el destino final del cemento que había cumplido su vida útil eran vertederos. Sin embargo, en la investigación que participa la académica de la Universidad de la Frontera, y que se encuentra en sintonía con otros desarrollos internacionales recientes, se está demostrando que este material puede tener una segunda vida, y que esa segunda vida puede ser clave en la lucha contra el cambio climático.
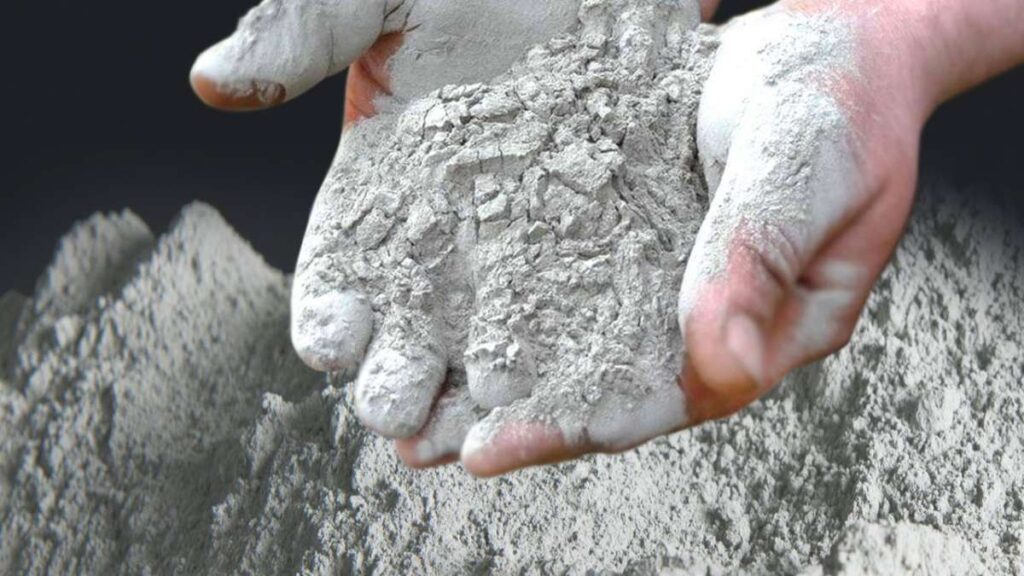
“Hasta hace unos años, el único destino del polvo de cemento que ya había cumplido su vida útil era un botadero”, explicó la directora del Departamento de Ingeniería Civil de la UFRO. “Ahora se descubre que, si se puede forzar que este cemento capture CO2, puede recuperar cierta capacidad cementicia para volver a ser incorporado en porcentajes controlados.
Existen diversas formas de recuperar el cemento hidratado o endurecido. Algunas investigaciones internacionales decantaron por reactivar el cemento mediante los denominados “shocks” térmicos (vale decir, aplicación de electricidad a la matriz cementicia), o recalentándolo a temperaturas más bajas que las utilizadas en la producción original. Y si bien el equipo en el que participa la Doctora Letelier analizó todas estas variantes, finalmente optó por la carbonatación acuosa, un método que consideran más eficiente y escalable.
La apuesta por la carbonatación acuosa
“Nosotros hemos pasado por todas esas pruebas: el shock eléctrico, el shock térmico, y todas funcionan”, comentó la académica. “Sin embargo, la técnica de carbonatación en agua nos ofrece la posibilidad de lograr resultados prometedores sin tener que recurrir a procesos de calentamiento intensivo. Esto no sólo mejora la eficiencia del proceso, sino que lo alinea con las metas de sostenibilidad que la industria precisa implementar”.
El proceso de carbonatación acuosa consiste, en términos simples, en sumergir el material cementoso en agua y luego inyectar CO2. Las variables que se estudian incluyen la relación entre sólido y agua, la temperatura, el pH, el caudal de CO2 y la presión.
Esto permite que el proceso de carbonatación que tiene lugar sea más eficiente y, además, tiene una consecuencia doble: por un lado, el cemento recupera ciertas propiedades que lo hacen apto para ser reutilizado en nuevas mezclas y, por otra parte, se captura una porción significativa del CO2 originalmente emitido. Esto, de acuerdo con la académica, representa una “sinergia muy particular”, en la que se juega con la idea de que un residuo puede transformarse en recurso, integrándose a la cadena productiva de una manera inteligente y sostenible.
Si bien la investigación aún se encuentra en fase experimental, con varios prototipos creados en laboratorio, el equipo ha logrado reemplazar hasta un 20% del cemento tradicional por cemento reciclado carbonatado, con resultados “bastante buenos y alentadores”. “Por supuesto que se tienen que utilizar porcentajes controlados, pero los resultados son muy positivos”, puntualizó Viviana Letelier.
Desarrollo de los primeros prototipos en laboratorio
El proyecto actual es financiado por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) y si bien aún se encuentra en fase experimental, el equipo ya está postulando a fondos para escalar el proceso y construir un prototipo a mayor escala. “Estamos en varias fases: en fase experimental, pero a la vez postulando a un proyecto más grande para poder escalar a modelos aplicables. Si esos resultados salen, ya tendríamos la posibilidad de hacer un prototipo de mediana escala y llevarlo a una emisión real, capturar el CO2 directamente ahí desde la fuente emisora y demostrar que efectivamente tanto se captura como se mejora la microestructura de estos materiales”, detalló.

En ese aspecto, el desafío ya no sólo estaría en la captura misma del CO2 sino en las posibilidades técnicas para llevar a cabo este proceso y que sea económicamente eficiente para la industria. “En este momento, a nivel mundial se está trabajando sobre la efectividad y el costo”, puntualizó la académica.
Pese a ello, el entusiasmo de la Doctora Letelier es palpable. “Nuestro laboratorio está lleno de pequeños prototipos”, destacó la investigadora. “Estamos trabajando en la forma de maximizar la eficiencia del sistema, de modo de tener las menores perdidas de CO2 y que a su vez los materiales que se carbonatan capturen lo máximo posible”
El contexto internacional: Una mirada a otros desarrollos
La investigación chilena no es la única. En Estados Unidos, por ejemplo, equipos de la Universidad de Princeton, en colaboración con la Universidad de São Paulo, experimentaron con el recalentamiento del cemento reciclado a temperaturas entre 300 y 500 grados Celsius, logrando reactivar el material y permitir su reutilización. Sin embargo, estos métodos requieren un consumo energético considerable, lo que puede restarles atractivo desde el punto de vista ambiental.
“Nosotros hicimos investigaciones con respecto a la temperatura y también bordeábamos los 500, los 600 grados para lograr reactivar o deshidratar cemento para después volver a hidratarlo”, explicó la Doctora Letelier. “Pero, en el caso de la carbonatación acuosa, nos dimos cuenta de que la energía que tenemos que utilizar para realizar el proceso es muy baja en comparación con la requerida para recalentar el cemento a 500° C por ejemplo”.
Por lo mismo, la apuesta por este tipo de carbonatación es vista como una alternativa más eficiente y menos costosa. “Energéticamente, el análisis muestra que es más eficiente que las metodologías que se están investigando en otros centros”, sostuvo la investigadora. “Y también va de la mano con lo que comentaba anteriormente, que se evita volver a generar una emisión tratando de recapturar o de volver a carbonatar la emisión que ya se emitió”.
El desafío de la escalabilidad
Uno de los grandes retos de la investigación es la escalabilidad. No basta con demostrar que el proceso funciona en el laboratorio; es necesario que pueda aplicarse a gran escala, en condiciones industriales. En ese sentido, la académica del Departamento de Ingeniería Civil de la UFRO comenta que se deberán realizar inversiones para incorporar este nuevo desarrollo en la cadena productiva de la industria del cemento y del hormigón, con el objetivo de alcanzar las metas sostenibilidad del sector.
“Es por ello -puntualizó la académica de la UFRO- que estamos trabajando para que, en general, sean procesos tan eficientes que compensen la inversión en nuevas instalaciones, sobre todo ahora que, en algún momento, debiera entrar en regulación el pago por las emisiones de CO2 y el costo social de estas emisiones”.
Para Viviana Letelier, el potencial de ahorro que tiene este desarrollo es significativo. “Imaginémonos un metro cúbico de residuo de cemento: en vez de un metro cúbico de residuo que se deposita en un botadero, va a ser un metro cúbico de residuo de cemento que es capaz de capturar CO2 y gracias a esto, de volver a utilizarse”, explicó la investigadora.

“Con los porcentajes que estamos trabajando -agregó- por lo menos un quinto del cemento propiamente tal, podría perfectamente ser este cemento reactivado, lo que generaría un ahorro no sólo en términos económicos, sino también, en la reducción del impacto ambiental”.
En ese sentido, la académica e investigadora de la Universidad de la Frontera es consciente de que el camino por recorrer es largo, pero su optimismo es evidente. “Cuando vimos estos resultados con el reemplazo del 20% del cemento por este polvo de cemento reciclado, decidimos seguir profundizando”, dijo la académica. “Estamos trabajando con la forma de aprovechar este CO2 lo más eficientemente posible”.
Un ecosistema de economía circular en la industria del cemento y del hormigón
La investigación sobre la reutilización del cemento reciclado y la captura de CO2 se inscribe dentro de una tendencia más amplia, que apunta hacia la economía circular en la construcción. El objetivo es reducir al mínimo los residuos y maximizar la reutilización de materiales, en un sector que tradicionalmente es intensivo tanto en el uso de recursos naturles, como en la generación de residuos y emisiones.
“Ahora, resulta que este polvo de cemento reciclado, este particulado fino que prácticamente no tenía ninguna utilidad, puede resultar clave para generar un cemento que está absolutamente dentro de una matriz de economía circular”, reflexionó la académica. “Y eso es muy interesante, porque ya no sólo estamos hablando de reducir residuos, sino de transformar un problema en una solución”.
A su juicio, el impacto potencial es enorme. Si esta tecnología logra escalarse y adoptarse a nivel industrial, podría contribuir de manera significativa a la reducción de las emisiones globales de CO2 y a la transición hacia una construcción más sostenible.
Acción conjunta entre el sector público, el mundo privado y la academia
El éxito de la iniciativa dependerá en gran medida de la voluntad de la industria y de la existencia de incentivos regulatorios. “Sobre todo ahora que, como mencioné anteriormente, debiera cada vez más entrar en regulación el pago por el costo social de las emisiones de CO2”, puntualizó. “Eso podría compensar la inversión en nuevas instalaciones”.
“Por lo mismo, ahora nos encontramos trabajando en la eficiencia del proceso, cosa de lograr mayores tasas de reemplazo”, subrayó la académica. “Con porcentajes mayores de captura de CO2, además de obtener mayores tasas de reemplazo, se podría capturar todo el CO2 inyectado en el proceso, lo que transformaría a este nuevo producto en un real sumidero de CO2”.
En ese sentido, la investigadora destaca la importancia de la colaboración entre el mundo académico, la industria y el sector público. “La idea de postular a un fondo más grande es para poder escalar este desarrollo a prototipos que sean factibles de utilizar a nivel industrial”, comentó.
Una vez consolidada y optimizada esta nueva manera de captura de CO2 para la reactivación del cemento proveniente de hormigones de residuos de demolición, la técnica no solo contribuirá a la reducción de emisiones, sino que permitirá a las empresas enfrentar los diversos desafíos ambientales con una ventaja competitiva, demostrando que la sostenibilidad y la rentabilidad pueden ir de la mano.
Un llamado a la acción
La investigación vinculada al polvo de cemento reciclado busca, en última instancia, el desarrollo de una innovación que permita, en primera instancia, recuperar un residuo que no hasta hace mucho parecía tener valor alguno y que actualmente, gracias a procesos novedosos, puede transformarse en un recurso valioso. En ese sentido, la ciencia puede ofrecer soluciones concretas a los desafíos más urgentes de la industria del cemento y del hormigón, especialmente en materia medioambiental.
Asimismo, la reutilización del cemento reciclado para capturar CO2 es un ejemplo de cómo la innovación puede transformar problemas en oportunidades, marcando un antes y un después en la forma de producir y concebir el hormigón.
Para Viviana Letelier, esta investigación -que aún se encuentra en desarrollo- no sólo reafirma el valor de la economía circular y su aplicación en el ecosistema productivo de, en este caso, la industria del cemento y del hormigón. También, es posible reimaginar procesos industriales completos en beneficio del planeta.
